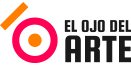Sofía Durrieu trabaja en los bordes del cuerpo y de la mente, justo en el resquicio donde lo individual se encuentra con lo colectivo. Sus obras no solo se ven, se habitan. Dialogan con la tensión de la vida cotidiana y se escapan de la lógica de la razón, mientras que invitan a abrir las puertas de la percepción.
“Defiendo el espacio que tiene que ver más con lo sensible, lo intuitivo, y no necesariamente lo intelectual”, explica la artista argentina desde Suiza, país al que llegó hace seis años para hacer una maestría en Artes en el Institut Kunst de Basilea, y en el que vive y expone desde entonces. Aunque, también, se encarga de aclarar, lo hace periódicamente en Buenos Aires.
Formada en Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, Durrieu es una artista que desarrolla su práctica en la intersección entre la escultura, la performance y las instalaciones participativas. Sus trabajos, de un lado y el otro del Atlántico, son experimentos de complicidad, de pactos provisionales que permiten cuestionar, sentir y, a veces, por qué no, reír.
En instalaciones como Corrida, realizada en 2017 en el CCK, la artista exploró el binomio de opuestos pasividad-actividad mediante la interacción física del público con su cuerpo, generando dibujos y patrones efímeros. Y en Out of order, un trabajo concebido en 2020, en plena pandemia, utilizó instrucciones y dispositivos sensoriales para volver a recuperar la presencia del cuerpo y la sensibilidad frente a la imperante virtualidad.
Recientemente, en la Universidad Torcuato Di Tella, Durrieu presentó Estructuralia (Fósil/Corpo), una escultura modular que permite la participación simultánea de múltiples personas, planteando preguntas sobre cooperación, tensiones colectivas y la relación entre individuo y grupo. “El arte opera a un nivel espiritual, no religioso, sino paraintentar ampliar perspectivas, preguntas, mundos posibles”, define Durrieu.
—¿Cómo fue tu llegada a Suiza?
—Llegar a Suiza fue un tanto… fortuito. Yo soy mitad argentina, mitad francesa. Hice un colegio francés que te prepara para estudiar ahí. Se suponía que iba a vivir en Francia, pero en algún momento me rebelé y decidí no ir. En esa época estaba con una convicción sobre Europa y su historia de las ideas. Estudié varias cosas, filosofía durante unos años, y un poco me enemisté. Dije: “Europa siempre se creyó el centro del mundo y en realidad me gusta estar en Argentina, me gusta Latinoamérica y sus complejidades”. Entonces, durante un tiempo largo fui muy anti-Europa, digamos. Después de que falleció mi vieja me fui a Italia y ese fue mi primer viaje después de unos años y movilizó muchas cosas en mí, me reencontré un poco. Me hizo bien salir un poco de Argentina. Volví de ese viaje diciendo y sabiendo que me había hecho bien moverme. Mi contacto con el arte nunca fue en línea recta, tuvo muchas idas y vueltas. En algún momento había decidido que yo no era para el arte y el arte no era para mí. Pero después, cuando algo empezó a pasar, me volví a reunir con algo de eso. Tenía la idea de que mi trabajo interesaba porque la gente me quería, porque me conocía. Cosa que no sé si está mal en sí, pero la pregunta o la curiosidad era saber si no me conocen en otro lugar, en otro código cultural, ¿el laburo tiene su propia fuerza? En un momento le comenté esto a un amigo y él me dijo: “Bueno, me estuvo escribiendo [la curadora de arte, historiadora y escritora española] Chus Martínez, que está buscando gente para el programa de maestría, y te quiero recomendar a vos. Es en Suiza”. Ahí le dije: “Suiza no me resulta muy atractivo”. Pero después lo tomé como un ejercicio. En el circuito del arte hay caminos y lugares establecidos que son instancias de legitimación. Yo no hice nada de eso, siempre fui un poquito outsider. Entonces dije: “Bueno, está bien hacer este ejercicio, aplicar y armar un portfolio. Lo voy a hacer”. Y quedé. Y fue eso lo que me terminó trayendo a Suiza. Fue todo un proceso. Hay muchas reglas y normas de conducta implícitas y explícitas. Tampoco tienen un temperamento muy extrovertido, entonces fue bien interesante el proceso de llegada y de estudio acá, de adaptación. Y también de generar vínculos afectivos y sociales. Trato de volver todos los años a Argentina y hacer algún proyecto allá. Para mí es importante seguir en contacto con la escena cultural en la cual crecí, en la que me hice, en la que los interlocutores son, aparte, talentosísimos. Es una escena muy rica la del arte argentino.
—¿Qué diferencias ves entre la escena argentina y la suiza? ¿Y cómo conseguís que tu obra tenga su propio peso en los dos lugares? ¿Se piensa de otra manera?
—No la pienso de otra manera porque no soy tan canchera. Yo decido lo que hago hasta cierto punto. Más bien me asaltan, o me toman, o aparecen ciertas preguntas o sentimientos o necesidades que para mí es inevitable atravesar. Son culturas muy diferentes, pero también hay una humanidad, una cosa que compartimos todos, que toca fibras que resuenan. Las dos son culturas occidentales y tienen ciertos mandatos, ciertos templos, ciertos dioses que se comparten. El dinero, el sistema capitalista, la funcionalidad. Trabajo mucho con mecanismos de estructuras que, por un lado, son necesarias, pero, por otro lado, son opresoras. Entonces, la intención de resensibilizar y revulnerabilizar, funciona de maneras diferentes, tanto acá en Suiza como en Argentina. En cada cultura hay disposiciones que son un poco más idiosincráticas. Acá, en general, la aproximación parte más desde un lado conceptual: la gente primero lee el texto de sala y después ve el trabajo y te hace preguntas. En Argentina hay un encuentro mucho más directo. Como los trabajos muchas veces invitan al tacto directo, a la participación, en Argentina creo que eso está más activo. Igual, también tengo que decir que he hecho trabajos acá en los que me decían: “No, mirá que acá a la gente no le gustan estas cosas”. Y en los lugares donde más postergado está ese tipo de inteligencia —porque para mí esa sensibilidad del contacto es una inteligencia, y es muy sabia, muy profunda— es donde hay mayor urgencia, más necesidad.
—En tu trabajo el espectador es muy importante. ¿Podrías decir que ese es el principal rasgo de tus obras?
—Defiendo el espacio que tiene que ver más con lo sensible, lo intuitivo, y no necesariamente lo intelectual. Hay una tendencia a intelectualizar, a ponerle palabras a todo, y es re difícil. Hay una tradición blanca, masculina, intelectual, racionalizada, de funcionalidad y jerárquica. Creo que aparecer en el mundo de otra manera es difícil, es un riesgo y no está recompensado: está juzgado y postergado. Con frecuencia también castigado. Pero creo también que este sistema está mostrando sus problemas y sus limitaciones desde hace rato. Entonces sí, me parece importante que le demos espacio a eso que “no tiene palabra”. Pero entiendo que esto es una entrevista, entonces de alguna manera tenemos que por lo menos hacer el rodeo. Lo que creo, intento o me pasa —porque no sé si lo puedo definir en una sola palabra— es primero la experiencia y también las experiencias por fuera de lo cotidiano. Desde la experiencia directa y personal de haber crecido junto a una persona en disonancia a los requerimientos del paradigma funcional, pasando por la apertura de las realidades alternativas que se abren dentro de ciertos “estados alterados”, y hasta por la contundencia de culturas que articulan su cosmovisión de una manera radicalmente distinta a la nuestra, es impostergable reconocer que somos parte de una cosa más vasta que lo que propone el legado del positivismo científico materialista. En el mundo operativo del lenguaje, o por lo menos cierta parte del lenguaje, hay una necesidad de dominar a la naturaleza, de funcionar y generar capital. Y los bordes nítidos son necesarios hasta cierto punto. Si no, todo sería gas, sería líquido, no sé si existiríamos. Pero creo que este modo es como una hipnosis, una herramienta que nos hipnotizó demasiado. Está bien que digamos “ahí está la mesa”, pero nos la creemos al 1000%, y quizás hay algo más. A mí me interesan mucho las experiencias de gente que está en procesos de muerte, o que murió y volvió, o niños que pueden cantar escrituras antiguas del Tíbet, pero son ucranianos, sin conexión directa. Hay instancias donde lo lógico no puede cubrir lo que sucede. Creo que a todos nos pasa. Lo que se siente nos enseñan a negarlo todo el tiempo. Siento que hay una misión o paradigma fuerte que es desconectarse de los otros, porque el otro es tu competencia, porque tenés que cuidarte a vos, y eso lo requiere un sistema muy sanguinario. Pero también nos enseñan a desconectarnos del lado sensible y vulnerable porque hay que ir al trabajo. No hay tiempo para mirar a la persona que duerme en la calle. Y si la mirás un minuto a los ojos te das cuenta de que sos vos. Todos los días aprendemos a hacer caso omiso de eso. Por eso creo que mi laburo todo el tiempo intenta ser con otras personas. Y no es fácil romantizar desde ahí. A veces encontrarse con la sensibilidad del otro va muy en jaque contra lo que yo creo. Cuando el laburo es muy programático y funcional, justamente son esas estructuras mecanicistas que imitan las estructuras racionales del mundo. Por un lado, son una metáfora de estructuras sociales, y por otro de algo que está operando sobre nosotros en nuestra manera de ver, de existir. A nivel social, por ejemplo, generamos una institución para que nos contenga como seres humanos, para organizar. Son necesarias en cierto sentido, pero muchas veces esa estructura se da vuelta contra nosotros, excluyéndonos, generando violencia. Y creo que la única manera de que la máquina no sea solo una máquina es volviendo a insuflarla de ternura, empatía, humanidad y corazón. Palabras que no están bien vistas, que pueden parecer cursis. Pero que generen ese “ay, qué cursi” es una buena señal.
—Ahora lo llamarían “cringe”.
—Sí, exacto, pero no es algo simplificador ni liviano. Muchas veces, cuando hago laburos de participación, aparece un otro. Y el rango del otro es incognoscible. Muchas veces ese otro trae problemas, es amenazante, diametralmente opuesto. Entonces las preguntas son: ¿se puede existir con eso? ¿Puede haber otra cosa que no sea una confrontación dura? ¿Puede haber escucha dentro de eso? Son preguntas, ejercicios, ensayos, intentos. Pero la idea es que sean experiencias, que algo toque una fibra. Tacto en el sentido físico y también emocional, que toque una fibra sensible. Yo no creo que nadie exista solo. Todo el tiempo estamos vinculados. Existe la soledad, claro, pero quizás no es ni una cosa ni la otra. Hay cosas intransferibles, por lo menos como estamos conformados desde hace milenios. Pero también hay algo innegable: uno no existe solo. La filosofía de Descartes que, por ejemplo, si bien hizo aportes cruciales a la historia del pensamiento occidental, fue incorporada de modo simplificado en su “pienso, luego existo”, generó una de las reducciones mas brutales sobre las que se edifica nuestro paradigma positivista, racionalista, materialista.Es una manera muy chiquita de estar en el mundo. Pienso en los primeros pobladores, en la necesidad de técnicas y mecanismos. No me parece mal, son necesarios. Pero el problema es cuando se vuelven aplastantes, negadores de otra cosa. No todo es gas y poesía e infinito; tampoco todo es intolerancia y rigidez. No me sale pensar así y creo que en mi trabajo eso aparece. Cuando aparece un otro, hay algo vertiginoso porque el otro es realmente el otro. A veces es un espejo que muestra cosas de uno que no quiere ver: temores, prejuicios. Y al mismo tiempo, para el laburo que hago, es fundamental. Le imprime su lectura, su indicación, y ahí el trabajo se vuelve grande.
—¿Cuál de tus obras se te viene a la cabeza cuando pensás en esto?
—Quizás la primera vez que hice algo con una intención más “performática” fue un trabajo que hice hace mucho tiempo en el CCK llamado Corrida. Había una serie de elementos que me podía poner, aplicados al cuerpo, y cada uno tenía una tarjeta que decía “tire”. Había puesto polvo en el piso. Me tiraba ahí, completamente inmóvil y esperaba hasta que alguien empezara a tirar. La persona me arrastraba por el piso, eso generaba un dibujo pero también una tensión. Exploraba la pasividad y la actividad, los opuestos. Trabajo con lo que me resulta difícil, con lo que no me sale, con lo que tengo resistencias o prejuicios. En este caso, la pasividad. Y fue interesantísimo porque descubrí cosas. Esta noción japonesa de que los opuestos se vinculan. La persona que accionaba sobre mí al mismo tiempo estaba presa de la situación, era observada; y yo, que esperaba, demandaba actividad. Ese laburo fue importante porque también lo que empezó a pasar entre la gente era algo que no había previsto. Me trajo muchas aperturas y preguntas que todavía sigo explorando. En Suiza hice otro. Me decían que a la gente no le gustaba el contacto y propuse un laburo de contacto panza con panza. Era un cuarto color carne, como dentro de un órgano, con distintas instancias: tomabas un shot de whisky, te sacabas el tapado, levantabas la remera, y había un dispositivo donde solo se tocaban las panzas con vaselina. Eso se imprimía, generaba una especie de Polaroid del contacto, que después desaparecía. La persona se limpiaba y se iba. Y fue impresionante la cantidad de gente que lo hizo, la demanda energética, la aventura de tener un contacto con un desconocido. Mucha gente de afuera lo veía con connotación sexual y después decía: “pensaba que era eso, pero me sentí como un bebé”. Todos muy conmovidos. Era darle espacio a esa instancia que nos cuesta mucho, encontrarse vulnerable con otro. No podés ir por el mundo siendo un pétalo de flor ultrasensible, no sobrevivís. Pero sí estoy convencida que es imperativo e impostergable traer bastante mas de eso a la vida cotidiana. Quizás el último trabajo, porque lo tengo fresco, fue uno que hice ahora en Argentina para la Universidad Di Tella. Fue la primera vez que trabajé con una escultura donde muchas personas podían participar al mismo nivel, en la misma situación, y generar algo grupal. Era una especie de forma de gusano grande, con piezas repetidas como una espina dorsal y unas costillas. Ese organismo se podía encastrar, abrir y cerrar dependiendo de la gente, proponiendo una pregunta: ¿qué se puede hacer a nivel grupal, sin conocerse, trabajando con tensiones? Había treinta personas en la misma situación tratando de hacer algo. La forma podía desconectarse, un grupo iba para un lado, otro para otro. Y la pregunta era qué se puede hacer con eso. Tenía algo lúdico y algo serio, a nivel social.
—Escapar de la individualidad y encontrarte en la situación de estar en grupo y tener que resolver algo.
—Claro, pero con tu individualidad, no sin ella. Se suele entender que si algo es grupal, es la aniquilación de la diferencia del individuo. Ese es el planteo que se hace en la cultura más corporativa, más capitalista. Competitividad en vez de colaboración. La pregunta entonces es: ¿qué se puede hacer? Todo el mundo sabe mucho y grita mucho lo que sabe, su opinión o su manera de ver, que me parece que está bueno expresarla, pero también está bueno tener una duda, también está bueno decir: “A ver, más allá de lo que yo sé, ¿existe una forma que me aplique a mí con lo que yo sé y con lo que no sé? ¿Y a vos, con lo que sabés y lo que no sabés?”. Sobre todo en una sociedad como la argentina, que está muy polarizada y es una polarización que no es muy dinámica, sino que se cristalizó. No la veo muy creativa y tampoco veo que esté generando soluciones.
—Un concepto que parte de una de tus obras es el “dispositivo de hackeo”. ¿De qué se trata?
—Forma parte de Out of order, un trabajo que hice durante la pandemia acá en Suiza. La pregunta era cómo podía traer algo de la sensibilidad, de la sensorialidad, de la riqueza y de la inteligencia del contacto. Porque si alguien te dice algo, bueno, pero si alguien te lo dice y te toca, ya sea tierna o hasta agresivamente, hay una gran diferencia. Hay algo irreemplazable que te conmueve a nivel biológico, nervioso, emocional. Nuestra cultura digital es todo pantallas y está re bueno poder usarlas para comunicarnos, pero si estamos en la misma situación, hay algo a nivel energía, a nivel presencia, que no se cambia por nada. Ese trabajo lo que intentaba hacer era utilizar la voz imperativa que escuchábamos todo el tiempo, más o menos disfrazada de amable, e imitar ese formato casi como un virus. Como si fuese una voz institucional, con una app, un cartelito de museo, un plotter en la escalera. Te voy a hacer funcionar, te voy a decir cómo comportarte. En la app, por ejemplo, una misión podía ser: pensá en la luna, aullá a tope de tus pulmones, pasá la lengua muy lentamente por el interior de cada uno de tus dientes. La idea era volver a traer algo de estar acá en el mundo, más allá de lo funcional. Eran misiones imposibles o muy pequeñas, pero abrían un espacio más allá de “tener cuidado, lavarse las manos, hacer tu trabajo por Zoom, mantener distancia”. Recuperar algo de estar en el cuerpo. En ese momento de pandemia todo estaba comprimido, angustiado, estaba bueno traer esas sensaciones pequeñas pero enormes. Si concentrás tu atención en algo ínfimo, se convierte en tu cráneo entero, una caverna, un espacio para pensar, de donde pueden salir cosas buenísimas hacia el mundo. El arte opera a un nivel espiritual, no religioso, sino para amplificar perspectivas, preguntas, mundos posibles. Lo diferente, lo que nunca pensamos que alguien podría ver así. Es infinito. Eso considero esencial, vital, inseparable de la vida. Hay mucho por explorar de cómo funcionamos, es un misterio. Hay mecanismos con sentido, pero rápidamente se quiere explicarlo todo, y hay más allá de nuestro pequeño sistema. Es bueno hacerse sensibles a eso, darle lugar y escucha.