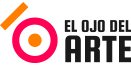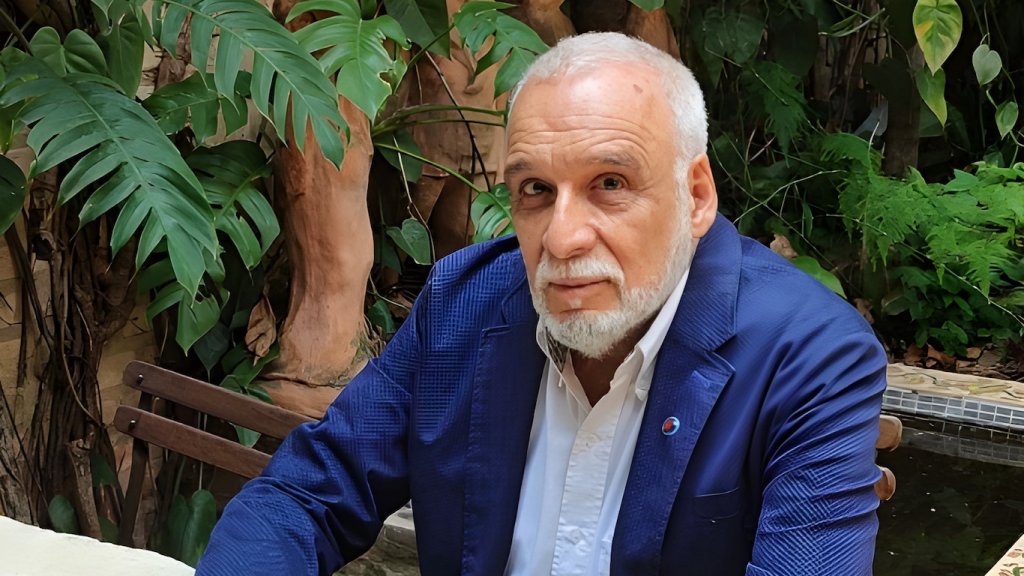Pensador clave del arte latinoamericano, Ticio Escobar es crítico de arte, curador, abogado, filósofo, escritor y gestor cultural. Nacido en Paraguay en 1947, es fundador del Museo de Arte Indígena de Paraguay, fue presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas del Paraguay, Asociación Internacional de Críticos de Arte - Sección Paraguay, director de Cultura de Asunción y Ministro de Cultura de Paraguay durante el periodo 2008 y 2013. Es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio.
Escribió numerosos libros sobre teoría del arte y cultura, entre los que se destaca su última publicación Aura Latente (Tinta Limón, 2021). Recibió premios internacionales y condecoraciones otorgadas por Argentina, Brasil y Francia, incluido el Doctorado Honoris Causa concedido por la Universidad Nacional de Rosario en 2021. También, recibió en España el Premio Bartolomé de las Casas por su apoyo a las causas indígenas de América. Actualmente es director del Centro de Artes Visuales / Museo del Barro.
Horas antes de emprender uno de sus viajes por Latinoamérica, Escobar dialogó con El Ojo del Arte. La entrevista dejó respuestas reveladoras que invitan a repensar el arte contemporáneo y abren un campo fértil para la reflexión crítica.
—¿Cuál fue tu mayor desafío curatorial?
—Fue la curaduría general de la Trienal de Chile, en 2009-2010. Yo había aceptado curar esta trienal en un momento muy complejo, político y culturalmente. Mari Carmen Ramírez iba a ser la curadora general, pero decidió declinar esa tarea, cuya realización me pidieron que asumiera. Tenía, por eso, menos tiempo, para trabajar con la compleja escena chilena, organizar las sub-curadurías y articular curatorialmente todo el largo territorio, pues había decidido que esta trienal no recayera sólo sobre Santiago, sino sobre todo el mapa de Chile. Poco tiempo después que yo aceptara formar parte de la Trienal, fui designado ministro de cultura, lo que planteaba una situación complicada. Tuvo que hacerse un acuerdo entre Fernando Lugo y Michelle Bachelet, por el cual un ministro de Paraguay colaboraría con el Bicentenario de Chile.
Podía viajar menos a Chile, pero, en compensación, tuve en Santiago un equipo de asistencia y coordinación super eficiente (coordinado por Osvaldo Salerno, expógrafo de las muestras realizadas en esa ciudad). De todos modos, viajaba cuantas veces podía y logré realizar viajes relámpagos a todo Chile, norte, centro, sur. En ocasiones, parte del equipo chileno vino a Paraguay para mantener reuniones. Fue de gran ayuda el vínculo muy fuerte que se creó con el equipo coordinador, los sub curadores y muchos artistas, pero el trabajo me costaba bastante, porque yo estaba iniciándome como ministro y, al mismo tiempo, comenzando a organizar el Bicentenario acá mientras hacía la curaduría allá. Fue un trabajo difícil, pero muy satisfactorio.
—Estuve leyendo tu texto El extraño oficio del curador. Ocho notas de tu libro La siguiente pregunta. Breves ensayos curatoriales, y me resultó clave. Más allá de la teoría, ¿cómo abordás la praxis curatorial?
—La práctica curatorial me permite, juntamente con la crítica de arte, afirmar un pensamiento cuestionador de una estética o de una teoría del arte muy especulativa, muy teórica, basada exclusivamente en planteamientos conceptuales. Curaduría y crítica me permiten, así, partir de situaciones y de obras concretas, confrontables siempre con conceptos. Creo que la curaduría plantea una cuestión, un problema, casi diría un ensayo, que parte, se relaciona y vuelve a la obra continuamente. Tiene un sentido más inductivo que deductivo; aunque presupone la conceptualización de un problema o una cuestión general, se alimenta de la obra específica, discute con ella y va cambiando y creciendo con la participación de los artistas. Esa participación es fundamental porque permite asumir la propuesta inicial del artista, su intención y su puesto de enunciación.
No creo en las curadurías basadas en motivos, que casi siempre terminan configurando parques temáticos; creo sí que las curadurías no plantean motivos que se van a ilustrar, sino cuestiones, ámbitos problemáticos, a ser tratados, no resueltos definitivamente. En general, prefiero trabajar con obra nueva, pensada para discutir esas cuestiones, salvo que sea una curaduría histórica, por supuesto, una curaduría de una etapa, un momento. Me interesa plantear qué desafíos tiene que enfrentar el arte hoy, tales como los límites de su propio concepto, los alcances de las instituciones, el mercado y la tecnología, la relación con sensibilidades alternativas, los retos y problemas de la contemporaneidad, la persistencia de lo moderno, etc. Esas cuestiones se vinculan con discusiones teóricas acerca del propio sentido del término “arte”, el papel de lo político (que incluye lo micropolítico) y lo ético en el quehacer artístico, la fuerte irrupción de la disidencia sexual, la diferencia étnica: en fin, la crítica del modelo colonialista y heteropatriarcal.
Quizá lo contemporáneo pueda ser, si no definido, sí al menos contorneado, a partir de la duda acerca de si algo es o no una obra de arte. Esa duda activa una señal de atención: acá está pasando algo interesante; se está abriendo una discusión acerca de los alcances del arte. Y a partir de ese hecho (marca de lo contemporáneo) se generan otras preguntas que quedan flotando, por eso el libro plantea que la curaduría más que dar respuestas es una agitadora de preguntas en torno a un tema.
—Me interesó mucho tu planteo acerca del ámbito de disputa entre arte y artesanía. ¿Me podrías contar cómo fue tu acercamiento al arte de los pueblos originarios?
—La dicotomía arte-artesanía es de filiación colonialista y encubre movimientos discriminatorios. Se atribuye el arte a la alta cultura y la artesanía a la producida por sectores populares. Pero, en realidad se trata de planos distintos, transversales a ambos conceptos: el arte apunta al rastreo del sentido a través de la forma sensible; lo artesanal hace referencia a procesos manuales y técnicas y materiales básicos. Un escultor erudito puede tallar la madera artesanalmente y ser o no un artista; un ceramista indígena puede manipular el barro y producir o no una obra sorprendente. Hay creaciones que son meramente artesanales, en cualquier ámbito de producción y hay otras, en los mismos ámbitos, que son consideradas artísticas, ya sea por su fuerza estética y significante, ya por estar ubicada en los circuitos del arte. Esto pasa ahora con frecuencia a partir de la presencia de lo indígena popular en las instituciones del arte: las “artesanías” se vuelven artísticas en el contexto de cualquier exposición.
Mi acercamiento a las culturas indígenas se dio desde dos caminos diferentes. En primer lugar, durante la dictadura he militado en la defensa de los derechos humanos con diferentes asociaciones. En el curso de una de ellas, a partir de un momento, caímos en la cuenta de que los derechos culturales constituyen parte fundamental en el curso de esa defensa. La cuestión indígena estaba manejada, fuera de toda política pública, por misiones religiosas, que buscaban la conversión del indígena y su integración al Estado, a cambio de territorio y protección básica (en parte ese esquema perverso continúa). Pero sus territorios simbólicos e imaginarios eran tan importantes como los físicos, entonces hubo un trabajo de lucha por lo que en este momento llamábamos “identidades” de los pueblos indígenas, y que tenían que ver con el derecho a su propia cultura. Y dentro de esa cultura el arte es una expresión poderosa, porque se relaciona con sus subjetividades, sus pensamientos, creencias y ritos; con sus formas de vida: con imaginarios y representaciones propias. En el arte ocurre, así, una exacerbación de la diferencia que, en sus mejores momentos, sacude y hace brillar sus formas.
Mi segundo camino al arte indígena: siendo aún joven (tenía 28 años), comencé a investigar la singular modernidad del arte del Paraguay. Dado que esa modernidad tenía que tener una conexión con procesos anteriores (pero nada había escrito sobre ellos), entonces comencé a avanzar hacia atrás buscando las sucesivas conexiones anteriores, que nunca estaban presentes. Avanzando así, retrocediendo, me encontré con el arte colonial (el llamado “Barroco hispano guaraní”) y, cavando más, con el arte indígena. A finales de la década de los setenta primaba una lectura evolucionista en la historia del arte, en cuya perspectiva yo me inscribía en parte. Pero al llegar al supuesto origen advertí que allí no se clausuraba un periodo prehistórico, que las culturas indígenas seguían (y siguen vigentes), que cruzan todo el devenir del arte sin ser visibilizadas. Esto me hizo cuestionar esa visión lineal de los procesos históricos e incluir aquellas culturas enredándolas con las occidentales, fuera de las categorías hegemónicas y los ritmos de la temporalidad moderna. Más allá de consideraciones políticas, creo que la presencia del arte indígena constituye un aporte vivificante al contemporáneo de raíz vanguardístico ilustrado. Ocurre un debilitamiento de la potencia estético-expresiva, que corresponde, en parte, al anuncio benjaminiano de la pérdida del aura. Perdidos sus fueros trascendentales, su fundamento idealista, su dramática intensidad romántica y su tradición sublime, el arte actual ha perdido ese no sé qué que deslumbra, perturba y conmueve y que se ha diseminado en experiencias ingeniosas, ligeramente inquietantes o puramente conceptuales; obras carentes de suficiente erotismo y locura, de oscuridades y extrañeza. En ese contexto, ciertas obras del arte indígena, vinculadas con la fuerza mítico ritual y alimentadas de tradiciones vigorosas, tienen más posibilidades de mantener sus vínculos con nervios socioculturales vivos. Por eso pueden, en muchos casos, mantener abierta esa “mínima distancia” que define el aura. Recordemos que Benjamin marca el origen de lo aurático justamente en el culto, el rito. Por eso la presencia de las formas diferentes logra provocar intensidades, vibraciones y resonancias difíciles de percibir en el arte contemporáneo, aunque las haya, claro.
Para mí, lo que es arte y lo que no es arte no es una cuestión que viene definida de antemano y para siempre. A mí me interesa la crítica del concepto idealista trascendental de arte, según el cual éste consiste en experiencias superiores, arrebatadoras, que solamente ciertas encumbradas alturas del espíritu (occidental) pueden alcanzar. Para mí, el arte consiste en operaciones de intensificación de la forma sensible que abre nuevas posibilidades de sentido. Ahora bien, esta experiencia puede ocurrir no solamente en el arte: puede darse, por ejemplo, en situaciones límite de intensa comunicación con otras personas o con el ambiente, en la pasión de un descubrimiento o en el éxtasis religioso o amoroso. Creo que la figura del arte está muy sobrevalorada y aun mitificada desde la cultura occidental ilustrada, que concibe la experiencia del arte como una fuerza superior, mesiánica y redentora, que debe llegar a todas las personas para volverlas mejores y, más aún, que puede cambiar el mundo. Bien sabemos que esa utopía moderna, como cualquier otra, nunca fue alcanzada. El arte enciende y crispa momentos importantes de la condición humana y ayuda a la intensificación de la experiencia del mundo; pero no altera el curso de la existencia ni, mucho menos, libra al mundo de inequidades.
—¿Cómo fue tu experiencia con los chamanes? Esto me interesa mucho porque vos ahí como curador tuviste que interactuar.
—En cierto sentido, los chamanes corresponden a la diferencia que hace Max Weber entre sacerdotes y profetas: los primeros son conservadores, vinculados con la religión y con prácticas rituales institucionalizadas, mientras que los profetas (que equivaldrían a los chamanes) son visionarios, enigmáticos, transgresores, arrojados a lo desconocido, oscuros en su decir. En términos de nuestra cultura, un chamán sería una mezcla de artista, filósofo, psicoanalista y médico. Durante los sueños, tiene vuelos reveladores y, en general, una percepción de la realidad mucho más audaz que la de los sacerdotes. Estos se relacionan con la religión, con los dioses; los chamanes transitan los límites de la condición humana y tienen sus propios rituales, cánticos y mitos. Me estoy refiriendo en especial a las culturas chaqueñas, con las que trabajo este tema; los chamanes guaraníes tienen singularidades propias. La sensibilidad y el pensamiento chamánicos se conectan fuertemente con lo que nosotros llamamos “arte”. Para manejar los poderes de la naturaleza y el espíritu, chamanes y chamanas deben pasar por procesos largos de aprendizaje y experiencia: no basan sus poderes en la pura iluminación y las revelaciones oníricas. Pero, obviamente, tienen que tener talento propio y vocación chamánica.
—En el libro también sostenés que la curaduría intensifica el quehacer del arte, que lo desafía, que altera los rumbos de por sí alterados y que empuja a soltar nuevas líneas de fuga. ¿Me podrías ampliar un poco estos conceptos?
—Sí. Yo concibo la curaduría como un acompañamiento de la obra y un desafío a que la misma suelte significaciones nuevas, que nunca serán definitivas. No creo en una curaduría pedagógica, ni en una que interprete las obras o las tome como ejemplo o argumento del discurso del curador.