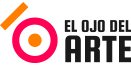Las obras de Liliana Porter son como ver cine con las luces prendidas. El hombre con el hacha y otras situaciones breves, creada especialmente para la sala 3 del Malba, condensa una serie de trabajos anteriores: la tejedora, el caminante, la mujer que barre... Situaciones que conviven entre vajilla rota y muebles desvencijados. “Son personajes de nuestra memoria: Kennedy, el Che, soldados. Los símbolos cobran fuerza o se banalizan, se transforman en adornos. No hay una valoración política. A los personajes con los que trabajo no los toco, no les agrego lo que yo pienso. A cada espectador le disparan sentimientos diversos, y el tiempo les va cambiando el sentido. Cosas sucesivas se vuelven simultáneas, tal como vivimos la realidad, que es inasible: las cosas son las cosas, más la memoria que tenemos de ellas”, dice la artista.
Instalada desde hace cincuenta años en Nueva York, sigue trabajando con los recuerdos de su infancia en Buenos Aires. Objetos que encuentra o que la encuentran. No los pinta, ni repara, solo los pone en luz, cámara y acción. Los aísla, para cargarlos de sentido y emoción. Objetos familiares, con historia, que encuentra en mercados de pulgas de todo el mundo. “Nunca pensé en fabricar mis objetos, porque serían falsos. Trabajo con objetos que ya existen”, dice. Los atesora y los ordena meticulosamente en su taller. Algunos ya son estrellas, protagonistas de más de una obra. En 2014, después de décadas de trabajar con personajes diminutos, Porter está dispuesta a cambiar de escala y a convertirse en directora de teatro. En el Teatro Sarmiento, presentará por primera vez una pieza teatral en solamente cinco funciones, Entreacto. “En vez de juguetes inanimados trabajo con personas. Temas que reaparecen en mi obra. Tengo un equipo de primera clase y la responsable es Inés Katzenstein”, señala. Antes de llegar a la tercera dimensión, sus personajes fueron fotografiados, se metieron en el formato del cuadro y lo rompieron, borraron los límites del tiempo y las disciplinas, y llegaron más tarde al video. Pero al principio, Porter fue grabadora.
Una chica precoz
A los doce años empezó sus estudios en arte, en la Escuela Manuel Belgrano. “En esa época se entraba a Bellas Artes después de la primaria. Tenías Historia, Matemáticas, pero las materias más importantes eran las de arte: Dibujo, Modelado, Estética, Filosofía... eran como doce materias”, recuerda. Iba con el delantal blanco, pero a pintar. La suya era una familia de artistas. Su mamá escribía, su papá dirigía cine y teatro, y su hermano siguió arquitectura. El abuelo tenía una imprenta. A los dieciséis, se fue por tres años con su familia a vivir a México, por un contrato de trabajo de su papá. Al llegar se anotó en la Universidad Iberoamericana, y ahí aprendió grabado. Después volvió a Buenos Aires, ella sola, y siguió estudiando en la Escuela Prilidiano Pueyrredón (hoy, IUNA).
—¿Por qué elegiste el grabado?
—En México se daba algo diferente que en Buenos Aires: quienes estudiaban arte eran todas niñas bien y nadie quería ensuciarse las manos con el grabado. Era genial, porque había muy poca gente, podías trabajar con el profesor y aprendías rapidísimo.
–¿Qué profesores recordás?
–Los más importantes para mí fueron Ana María Moncalvo y Fernando López Anaya. También tuve a Aída Carballo y a Américo Balán. En México tuve la suerte de que entonces estaba enseñando Mathias Goeritz. En Buenos Aires se estudiaba Picasso, cubismo y arte abstracto, pero en México el énfasis estaba puesto en el realismo socialista. A mí eso me parecía medio antiguo, y entonces me encantaba Goeritz y su mirada transgresora. Era muy inteligente para criticar la obra.
—¿Tu obra siempre tiene referencias literarias?
—Mi obra está pensada como quien escribe. Más que pensar en formas y colores, pienso con ideas, con palabras. Mis amigos más importantes en México eran escritores. José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Emilio Carballido. Íbamos todos los miércoles a la casa de Juan José Arreola, se leían poemas, jugaban al ajedrez... Yo tomé algunas clases libres en Letras. En el fondo, me hubiera gustado ser escritora. Pero no tenía el diploma necesario para entrar a la universidad. Lo del arte se fue dando solo.
—¿A los dieciséis ya eras toda una artista?
—Es rara mi educación. Desprolija, pero siempre enfocada en el arte. Mi primera exposición individual fue a los diecisiete. Mi profesor reservó una sala y me anunció: vas a hacer una exposición en tal fecha, como quien le da una tarea a un alumno. Y los mexicanos fueron súper generosos, me hicieron notas en los diarios. Visto en perspectiva, me doy cuenta de que para ser una chica de diecisiete años tenía una producción bastante grande. Debía resultar simpática. Arreola escribió una crítica en el diario Novedades que todavía me acuerdo de memoria, era como que te escribiera Borges una crítica, increíble.
A los veintidós volvieron sus padres de México y la mandaron de espía a ver qué hacía su hermano, que se había quedado en México estudiando. “Cuando llegué, el que había sido mi profesor de grabado me impulsó para que fuera a Europa a ver museos. Pero Juan Carlos Stekelman, amigo mío de Bellas Artes que estaba con sus hermanas en Nueva York, me dijo que fuera primero para allá, que estaba la Feria Mundial de 1964. Me dijo que fuera una semana y después me podía ir a Europa”.
—Y te quedaste para siempre.
—Yo seguía con la idea de París. Para mí Nueva York podía ser sinónimo de música, Louis Armstrong, pero no de arte. Pero cuando llegué me llevé la sorpresa de mi vida. Era el momento crucial en que el arte se estaba mudando de París a Nueva York. Devolví el pasaje, me fui quedando... y me quedé. Nunca más volví. Fueron Los Beatles, estaba Bob Dylan, eran las primeras muestras de Andy Warhol. Era un momento increíble y yo tenía veintidós años, la edad ideal. Al año siguiente ya me casé con Luis Camnitzer, formamos el taller de grabado... y acá estoy.
—¿Nueva York te atrapó?
—Me fascinó esa idea de estar viviendo en el presente, en todo sentido. La sensación de que todo es posible: todos los materiales, todas las posibilidades, te empujaba mucho (en México y Buenos Aires quizá no había papel, el barniz había que hacerlo a mano, había huelgas)... Si había un problema, lo tenías vos. Además, estaba lleno de gente trabajando. Increíble.
—¿Cómo lograste hacerte un lugar como artista?
—Se fue dando muy fácil. No se me ocurría que no podría lograrlo. En México fue tan fácil. Enseguida entré en muestras colectivas. Integraba un taller de grabado con otra gente donde pasaban cosas. Y en Nueva York pasaba algo que no se daba en otros lugares: que te compren ediciones de grabado completas. Aprendí a imprimir de otra manera, mucho más perfeccionista. Muy rápido uno se volvía más profesional en la presentación de las cosas, y había mucha exigencia. —Otros tiempos...
—En esa época yo escribía cartas a máquina con papel carbónico. Tengo álbumes con todas las cartas que mandé en esa época y puedo ver qué pasaba realmente, cómo eran los tiempos. Le escribí a mi mamá necesito urgente tal libro, y urgente eran veinticinco días. Un sentido del tiempo totalmente distinto del de ahora, que es instantáneo. Es interesante leerlas porque son como un caleidoscopio: la carta a mi hermano era de una forma, de otra manera escribía a mi mamá, la misma cosa contada a mi abuela es totalmente diferente. ¡Cuando tengo gripe, las leo!
—¿Te sentís una artista globalizada?
—Se parece un poco a eso del arte internacional, que más que internacional era Nueva York, París. Arte global es un poco lo mismo: global más o menos, no sé qué pasa en África, por ejemplo. Son pocos los puntos que se relacionan y se conocen. Es verdad que hay más comunicación, se viaja más, pero no creo que haya algo tan global. La ventaja que yo tengo es que los norteamericanos son muy locales: no viajan, no hablan otros idiomas, exponen en Nueva York pero no en otros países. Mi mundo es un poco más heterogéneo, viajo, tengo amigos en otros lugares. Recién ahora hay un poco más de interés en el arte latinoamericano.
—Hay un texto tuyo publicado en 2006, Working notes on art and politics, donde hablás del arte efímero contra el establishment y de cómo se transforma cuando entra en el museo.
—Cuando empezamos en el taller de grabado estaban en el aire un montón de ideas. Y una de esas era ir en contra del arte como commodity. Hacíamos exposiciones por correo, obras que después de la exposición se destruían y obras que no eran vendibles. Ahora pasaron los años y hay muestras que revisan ese período y los objetos que quedan y se exponen están asegurados en mucho dinero porque se transformaron en documentos. Es como Los Desocupados, de Berni, que vale miles de dólares. Pasó de un alegato político a ser un signo de estatus. ¡Pero no tiene la culpa Berni! Es las dos cosas, ¿pero cuál pesa más?
—¿Cómo se lleva hoy el mercado con tu obra?
—Ninguna fricción. La alquimia del mercado hace que las obras se vayan valorando, y a mí me sirve eso: me da más tiempo, libertad, puedo comprar materiales, estar tranquila. Es un fenómeno paralelo. Es importante tener consciencia de eso, si no, mirás la Mona Lisa y crees que es millones de veces mejor que otro cuadro porque vale millones de dólares. Y no es necesariamente así. El mejor ejemplo son las estampillas: no valen más porque el dibujito es más lindo. Igual, es muy emocionante cuando alguien te compra un cuadro: le tiene que gustar, ¿no? Aunque, ahora se compra también por especulación.
—Hay obras que alcanzan cifras siderales.
—Si uno tuviera que pensar en invertir, yo creo que el arte es la inversión que más se multiplica, si uno elige bien. Es la más rápida. Aunque se dan cosas graciosas, como la que vi ahora en la feria Frieze de Londres: obras sensacionales de Magritte quizá valen menos que un artista contemporáneo, de treinta años. Cosas raras...
—¿Comprás arte?
—He comprado, debo decir. De golpe entendí la mentalidad del coleccionista. Si pudiera, tendría en mi casa un Magritte y un Lichtenstein. Tengo un Arden Quin muy lindo, y he comprado obra múltiple, por ejemplo, de Louise Bourgeois.
—¿Qué análisis hacés de la escena del arte argentino contemporáneo?
—En el poco tiempo que estuve vi unas muestras buenísimas. Por ejemplo, la de Elba Bairon en Malba, vi la de Andrés Denegri en Espacio de Arte de Fundación OSDE, Cine de Exposición, buenísima. De Adrián Villar Rojas vi en Londres una exposición en la Serpentine Gallery y vi su presentación en la Bienal de Venecia y me parece excelente. Hay muchos artistas que me interesan, muchos artistas trabajando, gente joven.
—¿Es difícil llegar a vivir del arte?
—Mejor, no vivir del arte. Si uno piensa que va a vivir del arte, no hay forma de que no modifiques lo que estás haciendo inconscientemente para que se venda más. Si uno puede vivir de dar clases, entonces es libre en su obra. Es muy peligroso tomar el arte como una profesión, en el sentido de hacer productos para vender.
—¿De qué has trabajado?
—Yo toda la vida di clases y, como grabadora, he impreso grabados para otros artistas. Ya me retiré, pero trabajé quince años en la universidad, que tiempo completo son dos días a la semana y no trabajás en el verano, e igual te pagan. En Estados Unidos, hay mil otras posibilidades, como dar conferencias, te invitan a exponer y allá siempre te pagan todo, te dan honorarios, no se les ocurre que sea de otra forma. Es más fácil la parte económica.
–¿Y qué importancia tienen los filántropos del arte?
–En Estados Unidos, gracias a benefactoras como Patricia Cisneros y Estrellita Brodsky, un Diego Rivera se exhibe en un buen lugar en el Museo de Arte Moderno, y no al lado del baño. Concretamente, Cisneros crea en las universidades clases de arte latinoamericano, y publica libros de texto sobre artistas latinoamericanos que se venden baratísimos o se reparten en universidades, arma exposiciones importantes y tiene una colección extraordinaria. Acá este museo, el Malba, también es muy bueno.
—¿Allá, el arte tiene un buen beneficio impositivo?
—Antes el que donaba arte podía deducirlo de los impuestos, ahora ya no. Yo donaba mucho a causas benéficas, pero ahora solo puedo descontar el material usado, es decir, nada. Es una estupidez. Allá los impuestos no son chiste. Yo guardo todos los recibos, hay que hacer las cuentas puntuales... ¡Es muy difícil hacerse rico, te juro! Si los impuestos fueran a la salud, todavía. Pero si van a la guerra, no te dan muchas ganas.
Venir a Buenos Aires, dice Porter, es tener un acceso físico al pasado. Acá están sus familiares y amigos de Bellas Artes, y la caja de sorpresas que son para ella los anticuarios de San Telmo y el Mercado de Dorrego. “Esta experiencia en el Malba es fantástica, porque me permite hacer una obra en el contexto en el que nací. Me da la impresión de que la obra se lee más claramente”, cuenta.
—¿Estás en contacto con las noticias?
—No estoy muy al tanto. Veo todo un poco de lejos.
—¿Y cómo se nos ve?
—Parece que toda la vida hemos vivido en conflicto. Siempre ese aire de crisis no resueltas. Da la impresión de que nunca está todo perfecto. Parece que esa es nuestra forma de ser. Se perciben cosas más externas. Por ejemplo, al llegar se nota que la gente está muy polarizada, enojada, unos a favor, otros muy en contra. Antes había una conversación y una aceptación de la idea del otro, y ahora me doy cuenta de que si hay una fiesta no invitan a tal persona porque piensa de una manera tal. Están más nerviosos todos.
—Después de ver tu video Coro argentino, quería preguntarte cómo viviste la dictadura.
—Ese video partía de una tapa del Billiken, niños con el uniforme que cantan una de esas canciones de antes de entrar a clase. Cuando lo ves te remite a la infancia y a esa idea pura de la patria, sentimientos muy claros respecto de la bandera que se tienen de chico, pero al mismo tiempo era el momento de los desaparecidos... Hay una contradicción entre ese recuerdo de la inocencia y lo malo que el hombre es capaz de ser. Lo que te da terror es que el malo no tiene cara de malo... se parece al bueno. Es siniestro.
—En ese entonces, ¿vos no venías a Buenos Aires?
—Venía, y había una cosa muy agresiva. Entrabas y te anulaban el pasaporte, había que ir a la policía para que te lo volvieran a dar. Y había una cosa muy antisemita.
—Tanto trabajo forzado en tu obra, ¿de qué habla?
—Son metáforas de la realidad. Uno es muy chiquito y lo que tiene que resolver a veces excede la escala humana. El hombre que tiene que barrer algo interminable o desenredar un hilo mucho mayor que él se parece a uno tratando de llegar a algún término con la realidad y nunca se llega, porque nunca terminamos de entender de qué se trata lo que hacemos en este mundo.
—El hombre del hacha parece estar en un tsunami. ¿Es una visión del mundo actual?
—Sí, hay varias cosas. Me acuerdo que cuando veía imágenes del tsunami en televisión eran superiores a lo que uno puede absorber. Pero al mismo tiempo, se cortaba y te vendían un jabón. Venían tajadas de realidad, cosas siniestras, pero al mismo tiempo apagabas la televisión y estabas en tu jardín. Esas contradicciones que hacen pensar. Es también una metáfora del tiempo y de la muerte: lo que arrasa no está ordenado, hay cosas más chicas, más grandes, caras, baratas, gente genial, gente horrorosa. El tiempo —y la muerte— arrasan con todo. Como el hombre con el hacha, va destruyendo todo. Desaparece el pasado, pero queda en la memoria, en los libros y las imágenes, y condiciona el futuro.
Del libro Entrevista con el arte (India, 2018), publicado originalmente en Clase, El Cronista, febrero de 2014.