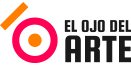En la esquina de Paraguay y Suipacha, en pleno barrio de Retiro, se alza un edificio que desde hace más de ocho décadas encarna la llegada de la arquitectura moderna internacional a la Argentina. La Casa de Estudios para Artistas, proyectada en 1938 por los jóvenes arquitectos Antonio Bonet, Ricardo Vera Barros y Abel López Chas, es hoy un emblema cultural y patrimonial que testimonia la adaptación local de los postulados de Le Corbusier.
Se trata de una obra pionera que vinculó a la Argentina con las discusiones de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), al tiempo que marcó el debut del Grupo Austral, considerado como la única delegación legítima de dicho movimiento en el país. Integrado por Bonet, Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan, Itala Fulvia Villa y otros arquitectos, el colectivo irrumpió a fines de los años treinta con propuestas que rompieron con las tradiciones académicas y proyectaron una nueva sensibilidad en torno a la ciudad y la vivienda.
La génesis del edificio se explica a partir de un lote familiar de los Vera Barros, donde existía una casa de escaso valor económico. El encargo original era simple: levantar un inmueble de renta, con locales en planta baja y unidades independientes. Sin embargo, los tres arquitectos veinteañeros decidieron arriesgar con un programa inédito para Buenos Aires: ateliers para artistas. La apuesta respondía a su deseo de trasladar las experiencias corbusieranas —plantas libres, terrazas jardín, entrepisos, doble altura, construcción en seco— a una ciudad que permanecía aferrada a la cuadrícula y las convenciones edilicias.
El resultado fue un conjunto de cuatro locales comerciales en planta baja y siete estudios de artistas en los pisos superiores, cada uno con un entrepiso pensado como espacio de descanso. La terraza se concibió como lugar de encuentro y dispersión, completando la visión comunitaria del proyecto.
Desde la calle, el edificio sorprende por su fachada singular: locales con frentes ondulados, ventanales que combinan vidrios traslúcidos, transparentes o en bloques, y una proa coronada por un parasol metálico giratorio con mecanismo eléctrico, que aún hoy se conserva. La cornisa continua refuerza la integración con la manzana, al tiempo que el gesto curvo en la ochava resuelve la esquina con un lenguaje moderno y dinámico.
La materialidad refuerza el ideario industrialista del Grupo Austral. En el frente conviven chapas perforadas, perfiles metálicos y diversos tipos de vidrio, en una composición que remite a la normalización constructiva. La búsqueda de nuevas experiencias sensoriales con materiales se combina con la intención de ensayar un urbanismo moderno dentro de las rígidas condiciones del damero porteño.
Inaugurado en 1939, el edificio pronto se convirtió en símbolo de una “modernidad apropiada”, capaz de conciliar consignas internacionales con las particularidades locales. Sin embargo, tras cumplir su propósito inicial, atravesó décadas de decadencia. Las grandes alturas pensadas para artistas fueron subdivididas con entrepisos para multiplicar metros, perdiéndo luminosidad y espacialidad.
Recién en los años 2000 comenzó un proceso de revalorización patrimonial. En 2002 la Legislatura porteña lo catalogó con nivel de protección estructural y en 2008 el Congreso Nacional lo declaró de Interés Histórico Arquitectónico Nacional. Más recientemente, en 2022, Bisman Ediciones impulsó una recuperación integral de local y atelier, con investigación, curaduría y dirección de obra a cargo de un equipo interdisciplinario.
Más allá de su estado material, la Casa de Estudios para Artistas siempre conservó su aura experimental. Allí se confeccionó el célebre sillón BKF, diseñado por Bonet, Ferrari Hardoy y Kurchan, que luego se convirtió en ícono del mobiliario moderno mundial.
Hoy, restaurada y habitada por arquitectos y profesionales de la cultura; y con un bar funcionando en su planta baja a la calle, la obra recobró su condición de “pequeño centro de relación”, tal como había sido pensada en los años treinta. Su estilo, una síntesis de curvas, transparencias, texturas y programas novedosos, sigue desafiando las inercias de la ciudad y recordando que la modernidad también se puede leer en clave rioplatense.
Ocho décadas después, el edificio de Paraguay y Suipacha conserva intacto su magnetismo, y su rareza sigue siendo una invitación a pensar cómo Buenos Aires se abrió —con audacia juvenil— a los vientos de la arquitectura internacional.