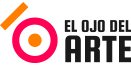Si pensamos en la felicidad desde un punto de vista filosófico y, particularmente, desde la perspectiva de uno de los padres de la filosofía occidental, Aristóteles, ésta es alcanzable sólo mediante una vida virtuosa. Esto implica rechazar los burdos placeres de una existencia hedonista y dedicar las capacidades reflexivas y el espíritu a la consecución de alguno de los fines de la propuesta ética del maestro griego: la participación política activa o la contemplación. Si tomamos este último concepto como idea rectora, con una pretensión probablemente menos ambiciosa que la de la ética aristotélica, podemos entender las obras de Florentijn Hofman, un artista holandés que se dedica a la creación de simpáticas y enormes instalaciones urbanas.
Tomando objetos de la vida cotidiana y convirtiéndolos en esculturas masivas que irrumpen en la simétrica normalidad urbana, Hofman busca hacer más felices a las personas, a través de una propuesta artística que promueve la curación. El artista de cuarenta y cinco años, nacido en la ciudad holandesa de Delfzijl, intenta con sus creaciones darle una nueva perspectiva de la vida a los transeúntes que pasan todos los días por las mismas calles, generando una sensación de asombro que quiebre la rutina y produzca una sonrisa. “Sacarte de tu vida diaria normal, que pares y mires”, resumió en una entrevista que le concedió a la Deutsche Welle.
Si volvemos sobre la concepción aristotélica del arte, éste tiene la capacidad de ocupar el ocio y ofrecer la felicidad. Una emoción que, constitutivamente, solo puede ser temporal, pues la felicidad solo es posible concebirla por contraste, por haber experimentado la ausencia de ella. Hofman es consciente de lo efímero de la alegría, y por eso todas sus obras son temporales, como su más famosa creación, Rubber Duck, una escultura de un patito de goma que oscila, en sus varias reproducciones, entre los catorce y los veintiséis metros de altura, y que ha recorrido las costas de ciudades de todo el mundo. “Las aguas del mundo son una bañera global, y somos una sola familia. Es nuestro baño”, reflexionó en una entrevista el escultor holandés.
Pero, además, no comercializa sus esculturas, pues se opone a la concepción de la obra de arte como un objeto destinado a engrosar la colección privada de algún sujeto adinerado. Es la idea de una dicha compartida la que impulsa el trabajo de Hofman, una alegría breve que se experimenta en el espacio público, lugar donde se emplazan casi todas sus obras. Una vez desmontadas, siguen operando sobre el espacio que ocupaban, pues las personas que habitan esas ciudades perciben ese vacío de una manera distinta, extrañan la presencia de esos simpáticos y gigantescos personajes.
La mayoría de sus esculturas son la amplificación a una escala masiva de juguetes de niños. Como él mismo ha dicho, muchas de sus obras están inspiradas en los juguetes de alguno de sus cuatro hijos. Quizás la felicidad que busca transmitir en sus obras sea un intento por llevar al espectador a esa instancia de la infancia en la que el juego es la preocupación central de la vida, y en la que la creatividad no ha sido castigada por las exigencias de la adultez. Mediante la combinación del lugar adecuado y los materiales idóneos, el artista trae a la vida barquitos de papel gigantes que ocupan las calles de Rotterdam, un conejo descomunal que contempla la luna en Taiwán o un enorme hipopótamo que asoma unos ojos risueños sobre la superficie del río Támesis, por nombrar unos pocos. A la semejanza de un niño gigante y displicente, Hofman va dejando tirados sus juguetes por todo el mundo.