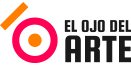En el corazón del Parque Thays, en el barrio de Recoleta, una imponente estructura de hierro irrumpe en el paisaje verde porteño. Se trata de 1201, la escultura del reconocido artista argentino Pablo Siquier, una de las obras de arte contemporáneo más enigmáticas del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Doce años después de su instalación, la pieza continúa desafiando la mirada del transeúnte: funciona como mapa y laberinto, como reflejo de la ciudad y de una compleja estructura mental, condensando en su forma abstracta tanto la tensión del entorno urbano como un orden oculto que parece indescifrable.
Construida con hierro trefilado, 1201 no representa nada y, sin embargo, parece contenerlo todo. Basta acercarse para descubrir una red vertiginosa de líneas, ángulos y diagonales que se entrecruzan como si intentaran captar el alma invisible de Buenos Aires. La obra no ofrece una lectura inmediata: se impone como un artefacto visual que exige tiempo y contemplación, ajena a la lógica del arte decorativo o narrativo.
Pablo Siquier, nacido en Buenos Aires en 1961, es una figura central del arte argentino de las últimas décadas. Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, fue parte del colectivo de artistas que en los ochenta redefinió la escena local con nuevas estéticas y preocupaciones conceptuales. Su obra, siempre ligada a lo urbano, abandonó la figuración en los noventa para sumergirse en la abstracción más radical. Desde entonces, desarrolló un lenguaje visual único: patrones hipnóticos, composiciones geométricas densas, estructuras que parecen fruto de una inteligencia artificial obsesiva. Pero detrás de esa precisión matemática hay una mano, un cuerpo, una mirada.
1201 es quizás el pináculo tridimensional de esa trayectoria. Diseñada a partir de modelos digitales generados por el propio artista, la escultura fue construida con tecnología industrial de precisión. Cada pieza fue cortada y ensamblada con exactitud milimétrica, como si se tratara de una arquitectura de datos. Sin embargo, lo que transmite no es frialdad, sino una energía latente, contenida, como si la obra pudiera activarse en cualquier momento. Puede leerse como una suerte de manifestación física del inconsciente urbano: una forma pura que emerge del caos cotidiano.
Esta pieza, profundamente contemporánea convive con esculturas centenarias en el espacio público, y que esté en un parque abierto, y no encerrada en una galería o museo, es un acto poético en sí mismo. El arte ya no es sólo contemplación: es entorno, es experiencia compartida.
En los últimos años, 1201 alcanzó un valor simbólico y silencioso entre artistas, arquitectos y urbanistas. Se la visita como quien va a un templo del pensamiento visual, una pieza que resume la tensión entre el orden y el desorden, entre la ciudad que vivimos y la ciudad que imaginamos. No hay placas explicativas, no hay guía ni narrativa impuesta: sólo una estructura que exige al transeúnte detenerse y mirar.