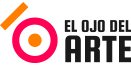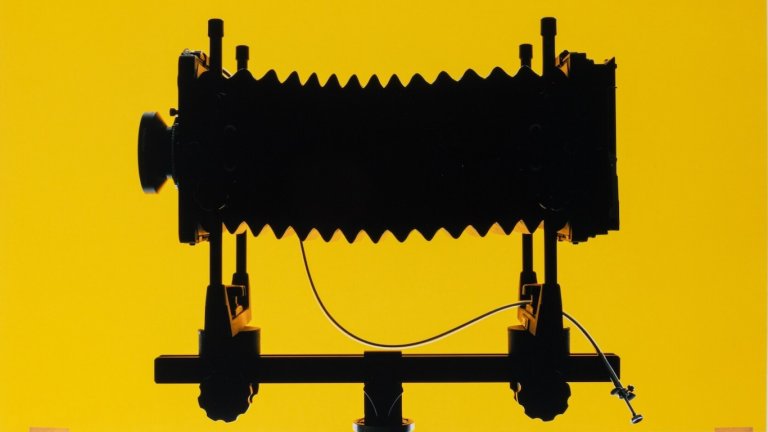Los nombres de las bienales se esmeran en un carácter poético cuya opacidad parece siempre auscultar la incómoda tensión entre el sistema financiero que hace que el mundo del arte contemporáneo siga dando vueltas y la pulsión estética que sostiene ese movimiento. Los curadores internacionales realizan entonces hazañas retóricas para no llamar a las cosas por su nombre o para nombrar lo inespecífico. La Bienal de Venecia de 2019, por caso, llevaba un headline que, apenas un año después, habría resultado más que inadecuado: “May you live in interesting times” (Que vivas tiempos interesantes). Quizás a los artistas que dan forma a esas elucubraciones humanistas que buscan una justificación para atenuar el roce con el mismo poder que se denuncia no les quede mucho margen fuera de morder la mano del amo que les da de comer. Pocos han reflejado esa fatalidad vuelta espectáculo con la contundencia de la pareja de artistas chinos formada por Sun Yuang (1972) y Peng Yu (1974) con su instalación Can’t Help Myself (No puedo evitarlo). En su nombre se cifra una verdad conceptual (como con La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo de Damien Hirst) anclada en la potencia de la formulación en el espacio.
Atrapado en un cubículo de cristal, Can’t Help Myself es un robot que el dúo chino diseñó junto a Kuka Roboter, una de las compañías de automatización más grandes del mundo. En su forma evoca a los autómatas que reemplazaron a miles de obreros en el ensamblaje de la fabricación de automóviles, por ejemplo. La diferencia es que este robot de artista posee 32 movimientos (nombrados como las instrucciones de una pieza Fluxus) hechos para fallar. Su terminación en una espátula de caucho le sirve para barrer un charco de éter de celulosa que simula sangre con el que termina salpicando el vidrio que lo separa del público que lo vio primero en el Guggenheim y, luego, en el Pabellón chino de Venecia.
Ese “no puedo evitarlo” que parece la disculpa de un sistema colapsado es fácilmente atribuible a la burocracia de la ciber vigilancia china, pero dice mucho más sobre la trampa en la que el arte contemporáneo se mueve con la misma limitación de un hámster. La radicalidad de Sun Yuang y Peng Yu es tal que hasta programaron su obsolescencia. El robot ya no tiene los mismos movimientos que en 2016 así como las obras de taxidermia neovictorianas de Hirst terminan oliendo mal. ¿Algo del orden shakespereano de lo podrido?
Este es el punto en el que descubrimos que aquel título que proclamó Venecia en 2019 sobre “vivir tiempos interesantes” fue en realidad un gran furcio premonitorio. Que dicho proverbio también es conocido popularmente como ‘la maldición china’ (chinese curse), y su sentido, totalmente irónico, contrario a una expresión optimista, es un deseo de desgracia.
Sun Yuang y Peng Yu forman parte de una internacional corrosiva que tiene sus terminales en artistas como el italiano Maurizio Cattelan, el estadounidense Paul McCarthy, el australiano Ron Mueck y la influencia ineludible de los YBA (Young British Artist) de los 90. Pero a la vez están descentrados por ser chinos y participar del sistema contemporáneo al modo Wei Wei. Se espera de ellos que sean voceros de la opresión del régimen del Partido Comunista o a lo sumo que encarnen la dramática transición entre un arte cuya lógica no se corresponde con la occidental, pero cuyo mercado se ha plegado al coro global con el excedente de la floreciente burguesía digital china.
Si en el siglo XIX había que hablar de chinoiserie para dar cuenta de piezas que entraron en el relato moderno como decorativas, cuál sería ahora la forma de dar cuenta de monumentos conceptuales como Can’t Help Myself u Old’s Persons Home (2007), donde esculturas hiperrealistas de viejos líderes mundiales en sillas de ruedas colisionan como autitos chocadores. En el siglo XXI se invirtieron los roles: ahora los expertos que clasifican vienen de Beijing, son artistas y las distintas expresiones de la modernidad occidental, la antigüedad hipertrofiada objeto de su estudio.