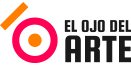Durante siglos, el arte se sostuvo como un saber hacer: una combinación de técnica, inspiración y función social. Pero con la irrupción de las vanguardias, ese orden comenzó a resquebrajarse. A fines del siglo XIX, en Rusia y Francia, surgieron movimientos con nuevas concepciones, según las cuales el arte no tenía por qué responder ni a encargos institucionales ni a cánones heredados. La pintura dejó de ilustrar escenas reconocibles y se volcó a gestos que parecían provenir de una interioridad opaca, muchas veces indescifrable. El fauvismo, el cubismo, el suprematismo o el expresionismo abstracto desplazaron el eje desde la representación hacia la experiencia, desde la mímesis hacia la singularidad formal. La aparición del “artista moderno” como figura autónoma coincidió, no casualmente, con otros procesos históricos que desanclaron al sujeto de una idea cerrada de Historia o Verdad.
Es también la época de la “Escuela de la sospecha” (al decir de Paul Ricoeur en su texto Freud: una interpretación de la cultura, de 1965). Ricoeur identifica a Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud como los tres pilares de esta escuela, a pesar de sus diferencias y aparente incompatibilidad. La idea central gira en torno a una interpretación crítica y sospechosa de las estructuras de poder y las ideologías dominantes, contrastada con una hermenéutica que prioriza la afirmación y la comprensión positiva. Justamente, fue Freud, quien, en La interpretación de los sueños, propuso que toda subjetividad contiene un núcleo propio de sentido, inaccesible a la conciencia, que funciona como motor de la acción y la expresión. Así, la singularidad y distinción individual se volvió una instancia válida, validable: cada quien porta una visión particular del mundo que puede ser expresada, ya no por mandato institucional, sino como afirmación de sí.
Ese giro también trajo tensiones. La expansión del mercado burgués, el acceso masivo a dispositivos como el piano o la cámara fotográfica, y la demanda de piezas funcionales al entretenimiento o la decoración generaron una doble dinámica: por un lado, la exaltación de la autonomía del arte; por otro, su progresiva banalización. Mientras había artistas que forzaban los límites del medio, otros eran requeridos para producir obras más simples, digeribles, útiles para un consumo expandido. Entre la experimentación radical y la decoración, el arte comenzaba a exponerse a la ambigüedad de su lugar en el seno de la cultura burguesa.
En 1937, el mismo año en que Picasso presentó su Guernica, Freud escribió un texto clave: Análisis terminable e interminable. Allí planteaba que gobernar, educar y psicoanalizar eran “profesiones imposibles”. No porque no se las pudiera ejercer, sino porque en ellas no hay garantía de éxito. Las definió como tareas en las cuales el resultado no se puede prever ni controlar, porque dependen del deseo, de la contingencia, de la posición del otro. Jacques Lacan, en su Seminario XVII, sumaría a esa lista el acto de “hacer desear”, operación que (en tiempos de economía de la atención) adquiere una resonancia tan actual como inquietante. ¿Qué implica trabajar en un campo donde no hay objeto definido ni meta clara, donde todo puede fracasar y donde, incluso si se triunfa, no se sabe muy bien en qué consiste ese triunfo?
Frente a lo anterior, me gustaría proponer al arte como parte de esa lógica, es decir, como otra de las “profesiones imposibles". Como una de esas tareas en las que no puede definirse de una vez y para siempre qué es (hacer arte) ni qué se espera como resultado (de una obra) o posición (de la vida como artista). No hay manual, método, ni efectos previsibles. Las obras que conmueven o interpelan lo hacen por razones que escapan a la voluntad de quien las imagina, quien las produce o quien se encuentra con ellas. Y muchas veces, ni siquiera existen sin el dispositivo que las contextualiza, explica o legítima. Si algo define al arte, en esta perspectiva, es su inadecuación al control, su imposibilidad frente al diseño. Se hace sin saber exactamente para qué y, muchas veces, sin saber siquiera si eso que se venía a hacer se ha hecho.
Hoy, sin embargo, hablar de arte se ha vuelto cada vez más difícil. Abundan los discursos sobre obras, artistas, plataformas, capital cultural, política identitaria, sostenibilidad o IA, pero escasean las reflexiones sobre el arte como tal. La noción misma de arte parece desdibujarse entre dispositivos, funciones y reclamos. A la vez, renunciar del todo a su conceptualización abriría la puerta a que su sentido quede subordinado a los algoritmos del capital o las lógicas del diseño. En ese marco, sostener que el arte es una profesión imposible no es un gesto derrotista, sino una manera de preservar su diferencia específica: no puede programarse, no puede garantizarse, no puede clausurarse.
En un contexto saturado de imágenes, donde todo tiende a ser visible, clasificable y monetizable, ¿Cuándo hay arte? ¿Cuándo sucede? Como señala Yuk Hui en Art and Cosmotechnics, “el arte puede abordar ciertos aspectos de lo universal, pero no se puede inventar una estética universal (…) La verdad del arte es que no hay formalmente una verdad per se y, sin embargo, comprometerse con la verdad es develar las verdades que están cerradas o que permanecen ocultas en un tiempo desolador”. Este vacío no es un defecto: es su campo de acción. En tiempos donde el mandato de producir es constante, donde el mercado exige relatos personales y las plataformas premian la visibilidad inmediata y la clasificabilidad total, insistir en lo improductivo puede ser una forma de reflexión que resista los permanentes intentos por imponer una época de desimaginación (es decir, de estandarización de lo imaginable).
Las técnicas son muy novedosas, pero el problema no es inédito en este campo. Marcel Duchamp ya había desplazado el centro del arte hacia el gesto de elección con su célebre Fuente. Lo importante ya no era el objeto sino la intención: el artista como figura soberana que decide qué es arte. Con ese acto fundacional, Duchamp también inauguró una deriva peligrosa: la identificación plena entre obra y sujeto. Hoy, en un mundo donde todo se presenta como autobiografía, la figura del artista se confunde con la del emprendedor cultural: alguien que debe narrar su origen, justificar su lugar, documentar su proceso, visibilizar su pertenencia, y, si es posible, generar valor de mercado. Así, se impone una lógica en la que el arte ya no necesita ser atendido, sino explicado de antemano. Los textos de sala, los dossiers, los discursos curatoriales se convierten en prótesis insoslayables para que algo funcione como obra.
Cuando todo debe ser dicho antes de hablar, algo se pierde. El silencio de la imagen, la densidad del gesto, la aparición de lo inesperado son sacrificados en nombre de una inteligibilidad que no siempre tiene que ver con la experiencia estética. En ese sentido, la crítica de arte también se ha desplazado: ya no se trata tanto de leer lo que la obra dice, sino de contextualizar al sujeto que la produce. Como notaba Rancière, la crítica contemporánea muchas veces abandona el objeto para enfocarse en la biografía. El gesto, entonces, ya no interpela; simplemente ilustra.
De cara a esta situación, no se trata de volver a una idea clásica del arte como revelación trascendental ni de sostener nostalgias estéticas. Se trata más bien de aceptar que el arte no puede garantizar su eficacia, que sus efectos son contingentes y que su sentido no está dado de antemano. En este punto, su proximidad con el pensamiento libre es evidente: ambas son prácticas que no se agotan en un saber, sino que movilizan una experiencia, un temblor, una incomodidad que no busca resolverse, sino insistir. Por eso, quizás, lo que queda del arte es esa insistencia: su negativa a volverse transparente, su resistencia a ser instrumentalizado por completo, su potencia para seguir siendo una pregunta sin respuesta.
Como las profesiones imposibles de las que hablaba Freud, el arte no puede dejar de ejercerse, aun cuando no prometa resultados, aún cuando no se haga desde un espacio profesionalizado o se quiera “hacer obra”. En eso reside su potencia. No en lo que muestra, sino en lo que desarma. No en su funcionalidad, sino en su inadecuación. Ejercer el arte (pensarlo, hacerlo, sostenerlo) para esperar que “se de”, que “haya”, puede ser, todavía, una manera de habitar la incertidumbre sin renunciar al deseo.
Bibliografía:
Ricoeur, Paul (1965) Freud: una interpretación de la cultura.
Freud, Sigmund (1899) La interpretación de los sueños.
Freud, Sigmund (1937) Análisis terminable e interminable.
Lacan, Jacques (1969-70) El seminario, libro 17: El reverso del psicoanálisis.
Hui, Yuk (2021) Arte y cosmotécnica.